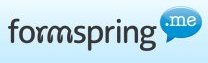Descubro con cierta alarma que llevo sin escribir por aquí desde finales de 2018. La fecha no es casual, ya que coincide con el inicio de la escritura de mi tesis doctoral… un proceso que dejó mi creatividad bajo mínimos durante una buena temporada.
El caso es que esta entrada de mi querido @uhandrea me ha dado ganas de escribir. De escribir algo, aunque no sea gran cosa.
Cruzando la raya
Tendría yo unos tres o cuatro años cuando viajé con mis padres y mis tíos a Portugal. Hacía poco que había empezado a hablar con algo parecido a fluidez mi lengua materna, el castellano.
Llegados a Elvás, la tradicional parada nada más cruzar la frontera desde Badajoz, paramos a tomar algo en un bar. A mí se me antojó tomar un refresco. Mis padres me dieron una moneda y me dijeron que lo pidiera yo mismo.
Según me cuentan, pues yo no lo recuerdo, me encaramé a una banqueta y me apoyé en la barra. Pronto me di cuenta de que algo no encajaba. Miraba a los parroquianos portugueses, confuso. Algunos me hablaban, pero yo no respondía nada. ¿Qué decían?, ¿se habían vuelto todos locos?
Finalmente el camarero me preguntó, amablemente, que qué quería. Y a este sí que le tenía que responder, ¡yo quería un refresco! Al parecer, di un último vistazo alrededor, y respondí alto y claro intentando, sin más, reproducir el sonido que escuchaba a mi alrededor: bsza, bsza-bsza, bsza*.
*: probablemente intentase repetir la última palabra que me dijo el camarero, que tiene muchas papeletas de haber sido: você (tú, usted).
Cruzando el Atlántico
Cuando era niño, casi todos los dibujos animados que veía en la televisión habían sido doblados en latinoamérica. Jamás reparé en ello, hasta que ya en la adolescencia visité Cuba y Florida.
Una voz salía de la televisión encendida. Era una voz que yo asociaba con el Pájaro Loco y el Oso Yogui, y que me hizo sonreír de inmediato. Pero lo que estaba diciendo no tenía nada de gracia: era un programa de noticias hablando sobre un accidente de aviación en Perú.
Aprendí la lección. ¡Resulta que aquellos acentos no eran de cachondeo!
Cruzando el Mediterráneo
Sería hacia el año 2010. Estaba en el metro de Madrid, volviendo a casa. Era temporada de exámenes y estaba agotadísimo. De hecho, había tenido un susto de salud recientemente a causa de la falta de sueño.
Iba casi solo en el vagón. En la parada de Nuevos Ministerios, se subió un grupo muy numeroso de gente. Empezaron a hablar entre ellos lo suficientemente alto como para que pudiera escucharles con claridad… pero era incapaz de entender nada.
Por curiosidad, me quité los auriculares y puse la oreja. ¿Qué diablos pasa?, ¿por qué no entiendo nada? Me empecé a asustar. «¿Será esto un ictus?», pensé. «Hasta aquí hemos llegado…»
Por suerte, uno de ellos dijo algo que entendí: parakaló.
No era un ictus. Eran griegos.
Cruzando el Pirineo
Llevo más de cinco años viviendo en los Países Bajos. A día de hoy mi vida cotidiana se desarrolla, a partes iguales, en inglés y neerlandés, y en menor medida en castellano.
Vivir a caballo entre varias lenguas tiene algunos efectos interesantísimos (y agotadores). Efectos que, por otra parte, son el día de a día de la enorme cantidad de seres humanos cuyas vidas transcurren en entornos multilingües. Pero para mí, castellano hasta las orejas como soy, son una novedad.
Por ejemplo, aunque sé que no puede ser verdad, me escucho con una voz distinta según el idioma que esté hablando. Otra curiosidad es que ahora soy perfectamente capaz de escuchar mi propia variante dialectal del español (que, ufanos, llamamos «neutra») e incluso de identificarla en otros. De rebote, mi «oído» para captar y entender lenguas latinas que jamás he estudiado, como el catalán o el francés, ha mejorado considerablemente. De lo de mezclar idiomas en el propio pensamiento, o incluso en sueños, mejor no hablar.
Pero quizás lo más asombroso de todo es que sea posible. Con esfuerzo y desigual soltura, por supuesto, pero posible a fin de cuentas… e incluso algo menos difícil de lo que uno esperaría. Es como si nuestros cerebros estuviesen cableados especialmente para las sutilezas del lenguaje.
¿Como si lo estuviesen? A ver si va a resultar que ya lo están.